Reduce a la política partidaria, sostiene esquema de 13 y excluye al Senado. Plazos para concursos, preside el titular de la Corte y concentra administración financiera. Objetivo: "profesionalización" e incidir en el debate que tendrá el Congreso.
Con respaldo de las principales cámaras empresarias y con el objetivo de representar una propuesta surgida de diversos actores de la sociedad civil se presentó otro nuevo proyecto de reforma para el Consejo de la Magistratura. La iniciativa es la más disruptiva de todos los proyectos de ley en danza: mantiene el actual número de 13 integrantes (como el que fue declarado inconstitucional) pero modifica radicalmente la cantidad de miembros por estamento dejando –en la práctica- reducida a la mínima expresión la incidencia de la política partidaria. Ofrece otras dos novedades: el Senado queda afuera del diseño por considerarse que su participación en el proceso complejo de designación de jueces está dado por el aval que debe prestar a los pliegos una vez que son escogidos por el Poder Ejecutivo. Los representantes de la política quedan así circunscriptos a tres representantes elegidos por la Asamblea Legislativa (que no deben ser diputados) y a uno por el Ejecutivo.
El resto de la distribución se compone de 4 jueces –incluyendo al presidente de la Corte Suprema-, 4 abogados de la matrícula y un académico. Para el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y FORES, factótums del proyecto, este modelo contempla el escenario ideal de paridades que se ajusta a la pauta constitucional pero que además se aleja de la partidización que ha teñido siempre el funcionamiento del Consejo sometiéndolo a tironeos de los gobiernos y la oposición, y cayendo –casi siempre- en la judicialización permanente. La dedicación sería exclusiva. La propuesta aspira a colar algunos de sus “highlights” en la discusión pública a pesar de que su virtud es su principal problema: no ofrece lugares para capitalizar, un aspecto que siempre seduce los acuerdos en la política.
Bajo la premisa de “profesionalizar” el Consejo, la ambición de máxima es que se torne en un órgano técnico, con mandatos acotados, sin reelecciones y que tampoco en el proceso de selección y sanción de magistrados reciban instrucciones desde los liderazgos políticos de sus estamentos. Esto, sin dudas, suena utópico y por lo mismo lo diferencia del resto de los proyectos presentados en el Congreso. Por esto, los representantes de Diputados no son legisladores ni deben provenir de cargos públicos, sino que serán escogidos por los tres principales bloques, uno cada uno, lo que impide la predominancia. Asegura al oficialismo de turno solo dos plazas en el estamento político. Lo que también se propone es aplicar la nunca implementada autarquía financiera del Poder Judicial, en lo que se refiere a la administración financiera. En los hechos, significa que manejen un solo presupuesto con la Corte (hoy delimitado a su funcionamiento) que quedará bajo el control del Consejo pero con el presidente del máximo Tribunal con asiento reservado en la comisión de administración.
Concursos
El proceso de selección de jueces es otro de los ítems a reformar. El primer detalle es la eliminación de la entrevista personal a los postulantes, algo que hoy altera cualquier orden de mérito y es la llave para escalar posiciones de quienes están “in péctore” más allá del examen escrito y la valoración de antecedentes. El peso de los antecedentes también se modifica para abrir el juego a los abogados que actualmente están en mayor desventaja que quienes ya están dentro de la carrera judicial. Los concursos incluyen todas las vacantes existentes y generadas durante su transcurso, lo que agilizaría la cobertura sin multiplicar procesos. El proyecto también impone plazos una vez elevada una terna: el Ejecutivo tiene 30 días para escoger a uno y el Senado 90 días para aprobarlo o rechazarlo.
En cuanto al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados también se sugieren cambios. El plazo fatal para una denuncia contra un juez no puede exceder los 6 meses para su solicitud de remoción. De otro modo, se archiva. Eso apunta a evitar la apertura de expedientes que se estiran en el tiempo y pueden llegar a condicionar el accionar de los jueces por nunca encontrarse resueltos. Cierto es que ha servido siempre como un factor disciplinador y el único que –de alcanzar el número- inquieta verdaderamente. Ese Tribunal que debe juzgar jueces tiene cierta estabilidad. Es decir que no son nombrados para un caso específico, lo que casi siempre activa una “rosca” a favor o en contra del afectado. El articulado destaca que todos los cargos serán “a título personal” para despegarlos de recibir instrucciones.
Se pretende que ni los jueces ni los abogados tengan identificación política, algo que en los magistrados tiene su división de política interna, pero que en el caso de los abogados, en los últimos años, ha adquirido cada vez más cercanía a sectores político-partidarios que tienen directa incidencia en las elecciones del estamento. Para los académicos proponen que no sea el CIN de rectores los que los escojan, sino que voten nominalmente los profesores titulares de cátedra por concurso. Pero además, que puedan hacerlo las universidades privadas. Si expiden títulos habilitantes de abogacía y uno de sus egresados puede ser elegible para juez, ¿por qué no podrían votar consejero?, se preguntan. Toda una discusión.
Apoyos
La propuesta es una continuidad de los puntos de reforma presentados por entidades empresarias y apoyados por AmCham –la Cámara de Comercio de los Estados Unidos- cuya redacción quedó a cargo tanto del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que consiguió el fallo con el que la Corte declaró inconstitucional la actual ley el 16 de diciembre de 2021. Atrás se enlistaron tanto IDEA como el Foro de Convergencia Empresaria, ACDE, la fundación Libertad y Progreso y la Universidad de San Andrés. Pero la lista de masa crítica no se agota allí porque aparece Coninagro y la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio Argentino-Británica, la Italiana, la Sueca, la Canadiense, la Portuguesa entre otras.
La presentación en sociedad del proyecto es una señal de búsqueda de incidencia de esos sectores en asuntos de interés institucional. Su aparición abre el juego y expande el panorama de lo posible para la política que está concentrada en definir sobre qué bases discutirán el nuevo formato del Consejo de la Magistratura.
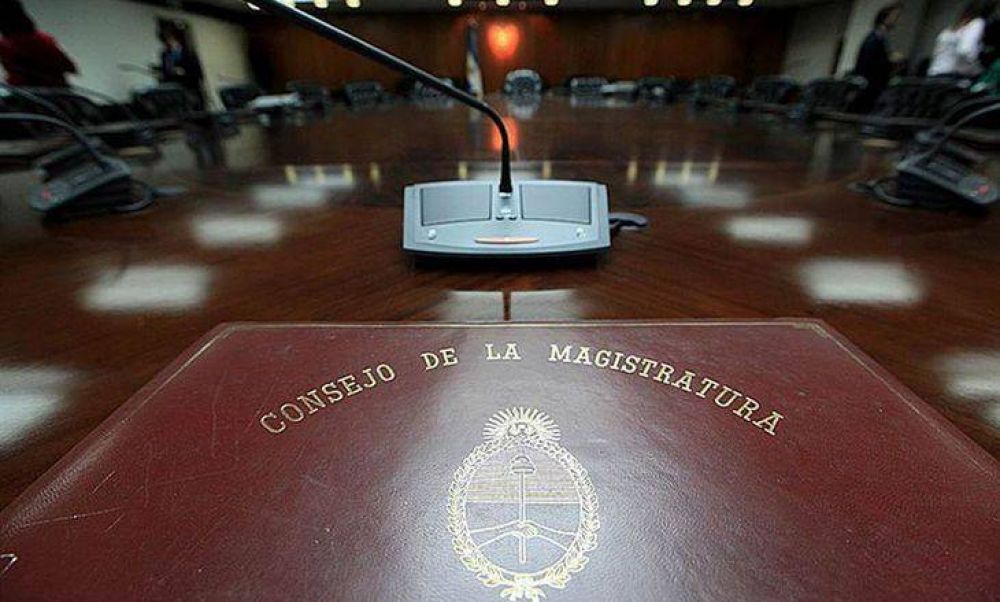
Comentá la nota